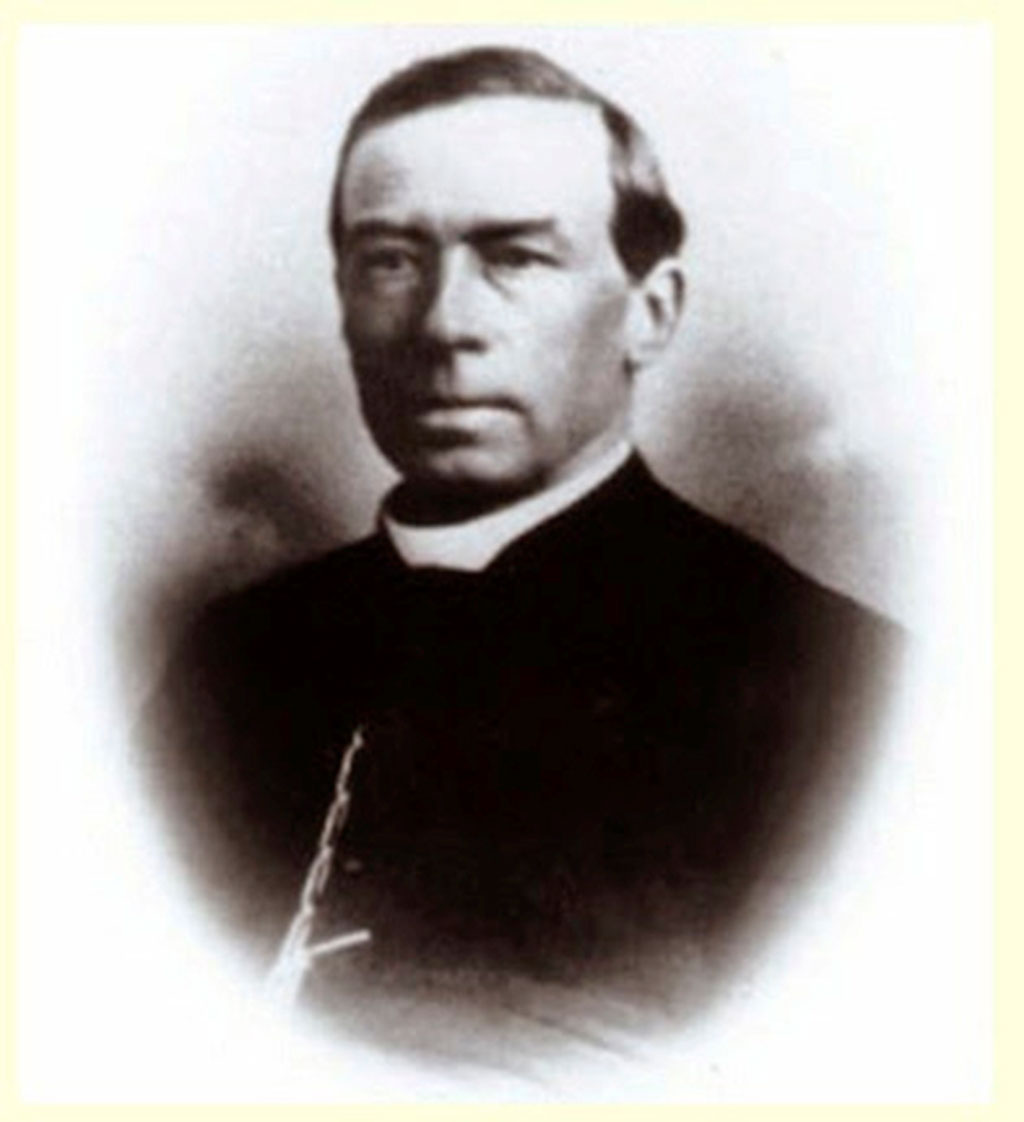Estudios de fósiles, fármacos, incluso alguno de los instrumentos más avanzados en astrofísica le deben su origen a personas de fe
El papa Francisco tiene un expediente importante entre manos. A finales de noviembre de 2017, el Consejo Pontificio de la Cultura le pidió por escrito que levantara un monitum, un aviso leve que la Congregación de la Doctrina de la Fe da a los religiosos que se desvían de la norma. Según el consejo, el pontífice haría bien en considerar dejar sin efecto la condena que se impuso a la obra del jesuita Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), en un esfuerzo por reconciliar la ciencia con la antropología cristiana.
El nombre del paleontólogo está ligado al estudio de los fósiles del Homo erectus pekinensis que fueron descubiertos en China en la década de 1920. Los restos fueron interpretados como un eslabón entre especies, una prueba de la evolución, una teoría que De Chardin exploró, sin dar la espalda a su fe, pese a las reticencias de la Iglesia.
No fue un caso raro. Solo siguió una tradición secular que ha llegado hasta la piedra angular de la cosmología moderna.
Todo es Dios, pero sin Dios
“Desde nuestro punto de vista de científicos, Georges Lemaître es básico, es clave, fue un punto de inflexión total”, resume el catedrático de Física Teórica de la Universidad del País Vasco José María Martín, refiriéndose al sacerdote belga. “Fue la primera persona que publicó un modelo del universo en expansión haciendo cálculos adecuados y contrastándolos con las observaciones que había en su momento”, explica. Nada de misticismo.
Sin embargo, la idea de que el universo no es estático se atribuyó a Edwin Hubble. El célebre astrónomo, que sabía medir la distancia de la Tierra a las galaxias, comprobó que la velocidad a la que se alejan de nosotros es proporcional a la distancia que nos separa. A partir de esta observación, pudo calcular que el universo está expandiéndose, y presentó sus datos en 1929, ciertamente, dos años después que Lemaître (1894-1966).
El trabajo del sacerdote había pasado desapercibido porque vio la luz en una revista poco conocida y en francés. Por si fuera poco, al conocerse la teoría de Hubble, pronto se publicó una traducción al inglés… ¡que había perdido los párrafos claves!
“Ha habido mucha oscuridad sobre esta historia, especulaciones de que Hubble había metido mano, de que el mundo anglosajón había eliminado los párrafos… pero ahora sabemos que fue el propio Lemaître quien tradujo su artículo y decidió quitarlos, muy probablemente porque consideró que los resultados de Hubble, observacionales, eran mejores”, explica Martín. Los cálculos de Lemaître eran brillantes, pero solo eran una teoría inspirada en las ecuaciones de Einstein.
Finalmente, la comunidad científica reconoció su trabajo. Pero el belga se ganó su sitio en la historia por otro estudio, uno que publicó más tarde en la revista Nature. En él, teorizaba sobre un “huevo primigenio”, un momento inicial en el que todo comenzó, una singularidad que ahora se conoce en todo el mundo como la Gran Explosión. Era una bella versión de la creación inspirada en las leyes de la física, las mismas leyes eternas que han hecho que los religiosos hayan levantado la vista a las estrellas durante siglos.
Los observadores del cielo
Nicolás de Cusa (1401-1461) llegó a cardenal y obispo de Bresanona, Italia. Pero su carrera fue mucho menos meritoria que su explicación de un precioso fenómeno, el de la luz cenicienta.
Cuando nuestro satélite no es más que unos finos cuernos, poco antes o después de la fase de luna nueva, nuestro planeta está casi en fase de tierra llena. En ese momento, durante apenas una hora, si el satélite está cerca del horizonte, puede verse todo el disco lunar iluminado con una luz grisácea, la luz cenicienta, causada por el fuerte reflejo que le llega desde nuestro planeta.
Lo más interesante es que De Cusa pudo explicar el fenómeno gracias a sus primitivas teorías sobre satélites que giran alrededor de planetas, planetas que giran alrededor del Sol y un sinfín de soles en el espacio infinito, las estrellas.
Estas ideas, avanzadas para su época, no le causaron ningún conflicto con la Iglesia. Pero quien apuntaló la idea del heliocentrismo, otro religioso que llevaba su mismo nombre, Nicolás Copérnico (1473-1543), no pudo escapar a la tensión.
El polaco publicó su demostración de que la Tierra gira alrededor del Sol, y no viceversa, el año de su muerte, y su texto pasó a la lista de libros prohibidos.
La Iglesia no fue la única institución que lo rechazó. A los propios científicos les costó asimilarlo.
Cuando los vientos finalmente cambiaron de dirección, el nombre de Copérnico quedó registrado para siempre en un cráter de la Luna, cuya orografía rebosa de clérigos que han hecho grandes contribuciones a la ciencia de mirar al cielo. Eso sí, no son todos los que están.
Muchos religiosos se centraron en los fenómenos más cercanos, los de la meteorología. Entre ellos destacan figuras como José María Algué (1856-1930), padre jesuita, quien inventó instrumentos como el barociclonómetro, un dispositivo que permitía saber cuándo iba a producirse un ciclón y qué dirección iba a llevar. Todos los barcos se hicieron con uno, lo que salvó incontables vidas. Pero ni por esas concitó tanta atención como Lazzaro Spallanzani (1729-1799), naturalista y sacerdote católico, un auténtico científico de vocación. Por algo le apodaban Magnífico.
De naturaleza inquisitiva
En 1793, Spallanzani iba camino de descubrir cómo se orientan los murciélagos, dos siglos antes de que un joven científico detectara sus ultrasonidos. Supo que el animal podía volar por su habitación en total oscuridad atándolo a su dedo con un cordel.
Para desentrañar el sistema por el que lo conseguía, primero le cubrió la cabeza con una pequeña capucha y vio que se desorientaba. Pensó que podían ver un misterioso brillo en la oscuridad y, en un alarde de espíritu científico, quiso poner a prueba su hipótesis: le tapó solo los ojos con una sustancia pegajosa usada para cazar pájaros, y supo que estaba equivocado.
Siguió experimentando hasta que comprobó que los animales perdían la orientación si les tapaba los oídos. Entonces diseñó el experimento definitivo.
Subió a la torre de la catedral de Pavia y capturó 52 murciélagos. Allí mismo les extirpó los ojos y los dejó libres. Días más tarde volvió y capturó otros 48. Abrió en canal los tres que tenían las cuencas vacías y supo que no había duda; podían cazar insectos y sobrevivir sin ojos. Sí, seguro que se orientaban por el oído.
No fueron los únicos experimentos con los que Magnífico escandalizaría a cualquier comité ético moderno. Como cuando se tragó un trozo de carne atado a un cordel para sacarlo y estudiar el efecto los jugos gástricos.
Pero muchos han disfrutado de sus resultados. A él se deben hitos como la primera inseminación artificial de un perro, en 1784.
Quién sabe lo que habría conseguido con un buen microscopio, un invento con el que Jean Baptiste Carnoy (1836-1899), de origen belga como Lemaître –y también sacerdote– abrió la puerta al interior de la célula.
Hábitos de pioneros
Carnoy mantuvo una fructífera amistad con Carl Zeiss, cuyo nombre aún está ligado a los instrumentos ópticos de primera calidad. Colaboró con él para diseñar microscopios muy codiciados. “¡Quien tuviera esos magníficos objetivos a los que Flemming, Strasburger y Carnoy deben sus descubrimientos!”, se lamentaba Ramón y Cajal en una carta a su discípulo Antonio Vicent Dolz, un jesuita que estaba formándose con el propio Carnoy. Y añadía: “Dígame cuándo publica Carnoy la segunda parte de su obra, pues tengo gran ansiedad por conocerla. Le dará usted en mi nombre una calurosa felicitación por sus trabajos”.
Los estudios a los que se refería el Nobel español giraban en torno a la primera descripción microscópica de la célula. El sacerdote belga avanzó de manera definitiva en este campo gracias a una solución que lleva su nombre, un líquido que permitía fijar la estructura celular para teñirla y, así, verla al microscopio. No llegó a relacionar la anatomía celular con las enfermedades, un salto cualitativo que ha tenido consecuencias importantes.
“El estudio de las células sueltas en los dos últimos siglos ha llevado al desarrollo de la citología clínica actual, que lo que hace es diagnosticar enfermedades a través de muestras muy pequeñas, de células sueltas de los tejidos u órganos”, explica la presidenta de la Sociedad Española de Citología, Rosario Granados. Y añade: “Con unas cuantas células podemos decir, con una aproximación, si hay enfermedad o no, sobre todo en algunos casos de cáncer y lesiones precancerosas”.
En todo caso, Carnoy puso una importante primera piedra en la ciencia de la citología, igual que el agustino Gregor Mendel (1822-1884), en la prometedora ciencia de la genética. El hijo de campesinos que tuvo que doblegar su timidez para poder ejercer de párroco cinco años después de ingresar en un monasterio, siempre mostró maña para la jardinería y curiosidad por la ciencia. Obtuvo datos de 28.000 plantas del guisante, 40.000 flores y casi 400.000 semillas. Con ellos desentrañó las leyes de la herencia genética.
Pero su actividad científica decayó cuando ascendió a abad. El artículo donde publicó sus resultados, en 1866, en un alemán farragoso y en una revista apenas leída, se perdió y no volvió a ver la luz hasta 1900. Fue redescubierto tres veces en unos meses, por tres científicos que no nombraron al monje hasta que se les hizo notar lo extraño de la coincidencia. No tuvieron otro remedio que admitir la fuente de su inspiración.
Quizá pensaron que nadie sabría que un humilde monje había abierto la puerta a la genética, una de las ciencias más influyentes del siglo XXI, como Carnoy haría más tarde con la citología. En ese caso, se equivocaron.
Hubo quien estuvo pendiente de Mendel como hace unos años lo estaríamos del inventor del teléfono móvil, precisamente uno de los sueños del sacerdote Jozef Murgas (1864-1929), emigrante eslovaco que desembarcó, en 1896, en una colonia de seis decenas de familias compatriotas en la localidad estadounidense de Wilkes-Barre, en Pensilvania.
En 1904 Murgas tenía dos patentes que le situaban a la cabeza de la invención de la telegrafía sin hilos. Su sistema tonal, que sustituía los puntos y las rayas del alfabeto morse por puntos que representaban una letra en función de la frecuencia con la que se emitían (más grave o aguda), era dos veces más rápido que el de Marconi. A él legó sus patentes cuando le llegó su hora, para que su trabajo no se perdiera. Fueron a parar a buenas manos, pues el italiano supo articular avances para inventar la radio.
El legado de la abadesa
Teniendo en cuenta la vida de Murgas, un humilde pintor que se unió a la Iglesia por tradición familiar, y los logros de sus predecesores, la sotana parece un buen uniforme para ejercitar las capacidades intelectuales.
No en vano, la tradición científica se remonta a destacadas personalidades como Hildegard von Bingen (1098-1179), modelada por la Iglesia desde que tenía 8 años. Era un destino corriente en la Edad Media que, en su caso, tuvo consecuencias notables.
Von Bingen demostró tener una mente privilegiada cuando sintetizó las ideas médicas orientales, helénicas y judeocristianas en una gran obra que se convirtió en una referencia. Su Libro sobre las propiedades de las cosas creadas describe el mundo natural y revela las propiedades curativas de los animales, las plantas, los minerales y los metales.
Su interés por las plantas –se ocupó de unas 260 especies– ha llegado hasta nuestros días en una nomenclatura botánica que aún se utiliza en el alemán. La admiración por su inteligencia también perdura, como en otros personajes medievales, una vez se adapta a los nuevos tiempos su críptica forma de pensar.
Un caso paradigmático es el de Ramón Llull (1232-1316), un artista, filósofo y misionero cuyos trabajos son reivindicados por los investigadores en inteligencia artificial 700 años después de su muerte.
Llull se hizo franciscano después de una peculiar epifanía. Cristo se le apareció y lo condujo a dedicar su vida a convencer a los infieles de que la cristiana es la única religión verdadera. Pero sin el uso de la fuerza, solo mediante la razón.
Diseñó un método argumentativo lógico “que es lo que hace que su trabajo esté relacionado con la inteligencia artificial”, explica Carles Sierra, investigador del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC. Construyó un sistema basado en figuras geométricas para armar y rebatir argumentos, prácticamente igual que un mecanismo de refutación que se propuso en el siglo XX. “Es un precursor de lo que sería la demostración automática de teoremas” que se utiliza en sistemas de toma de decisión, explica Sierra.
El procedimiento puede usarse hoy, por ejemplo, para hacer un diagnóstico médico. “Los argumentos se rebaten unos a otros y, al final, se toma una decisión: el paciente tiene neumococo o
no lo tiene”, ejemplifica Sierra.
Llull terminó usando su máquina de crear argumentos para fines más mundanos que convertir infieles, como construir barcos y casas. En cierto sentido, y como tantos otros religiosos, acabó tomando el camino de la ciencia, el que propuso su admirado Roger Bacon (1214-1292).
El franciscano, a quien llamaban Doctor Mirabilis (Doctor Admirable, en latín), abogó por el empirismo cuando nadie lo hacía: propuso que las teorías fueran corroboradas por datos sensoriales, instrumentos y testigos. Bacon introdujo la pólvora en Europa, literalmente, y prendió la mecha del conocimiento tangible, el que ahora veneramos.
Andrés Masa Negreira