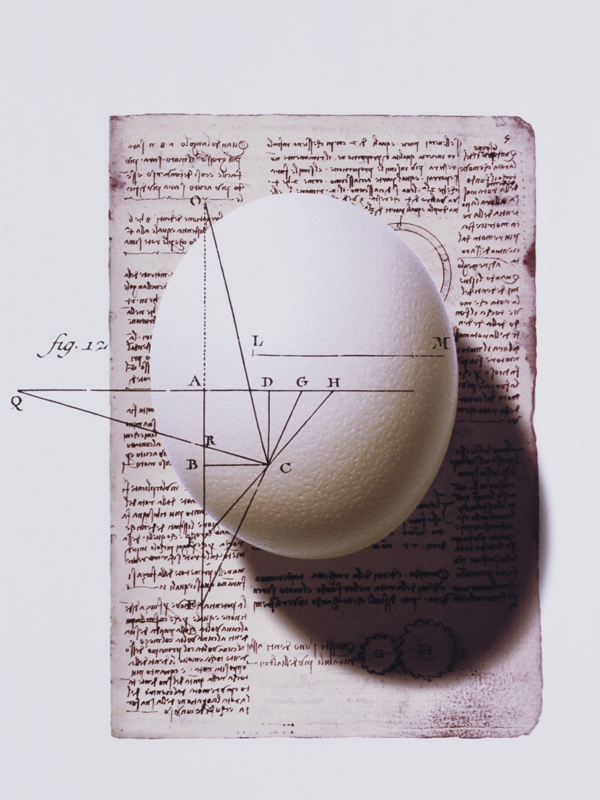Como agua para chocolate, en pleno punto de ebullición, así hierve la vida, unas veces sabrosa, otras desaborida. Y siempre borboteando aromas que nos llevan a los pucheros. Con cada bocado, una emoción que salta al abrir cualquier libro de recetas. Cada menú traza la historia y rescata los sentimientos y detalles que quedaron entre sus líneas.
Un libro abierto es la Miscelánea gastronómica de Ben Schott, repertorio de curiosidades entre las que se encuentran los pormenores del 45º cumpleaños del presidente John F. Kennedy, el 19 de mayo de 1962. Se celebró en un restaurante neoyorquino donde se sirvió “una extraordinaria carne de cangrejo asada en concha marina, caldo de pollo con trigo, medallones de novilla y zanahorias a las hierbas”. Habría quedado en chisme culinario si no fuese porque poco después, en el Madison Square Garden, Marilyn Monroe le cantó una sugerente versión del Happy Birthday.
La comida: un arma antirrevolucionaria
El primer recetario de la historia lo encontramos en las páginas de La Iliada, hace más de 5.000 años, cuando Ulises le comenta a Aquiles que ha hecho parrilladas y le da instrucciones sobre la cocción a las brasas: “Cuando el fuego decrece hay que guardar una brasa ardiente sin llama viva, ¡sobre todo sin llama viva!”
En la Antigüedad, igual que ahora, era un hecho indiscutible que el placer de una buena mesa apacigua al ser humano. Estas eran las palabras con las que el faraón egipcio Kheti IV trataba de instruir, hace más de 4.000 años, a su heredero Merikhare en el arte de sofocar rebeliones y contentar al pueblo: “Un hombre con hambre puede convertirse en enemigo. Cuando la muchedumbre está encolerizada, se la dirige al granero”. Esta y otras anécdotas las recoge Ángeles Díaz Simón en su libro Recetas con historia.
Sus páginas dan cuenta del primer ágape de la historia, en la Antigua Mesopotamia, con motivo de la inauguración del palacio de Kalhah, en el siglo IX a. C. Diez días de celebración dieron para mucho: 1.000 bueyes grandes, 14.000 cabritos, 1.000 corderos, 2.000 aves, centenares de cérvidos, 10.000 pescados, 10.000 roedores, 10.000 huevos, 10.000 cántaros de grano,1.000 cestas de legumbres…, y muchos, muchos manjares más. “¡Así honré a mis invitados antes de enviarlos a sus casas en buena armonía!”, dijo el rey Asurbanipal II.
Si cuesta asimilar tal dispendio, casi mejor no recordar que en aquellas fechas a los dioses se les presuponían idénticas necesidades que a los hombres, lo que obligaba a un desfile diario de carretas con todo tipo de manjares procedentes del mundo entero para garantizar el sustento de los dioses. La estampa es tan chocante como la de una iconografía egipcia sobre una expedición al país de Punt (actual Somalia) en 1470 a. C. En ella se ve a la esposa del gobernador encaramada en un asno porque su obesidad le impide caminar.
Conspirando entre fogones
Para el común de los mortales, bastaban las tabernas. Los suculentos guisos que allí se preparaban no tenían mayor fin que aplacar el ímpetu de los hombres que ya habían tomado algún que otro trago. Fue inevitable que la taberna acabase como lupanar donde a menudo se urdían conspiraciones, lo que permitió que los taberneros más astutos escalaran socialmente. Como ejemplo, la reina Ku-Baba, que de vinatera pasó a fundadora de la dinastía III de Kish. “Desde los tiempos de los sumerios no se ha llevado a cabo ninguna decisión política importante sin una comida de por medio”, recuerda Díaz Simón.
María del Carmen Simón, también escritora gastronómica y autora del libro La cocina de Palacio, destaca el poder de los cocineros en la historia: “Los reyes siempre iban con su médico, su cocinero y su confesor.” Cuando contrajo matrimonio con Enrique IV, María de Medici llegó a Francia con una corte de cocineros que difundieron el gusto por el helado. Y el cocinero francés Antonin Carême relata en sus propias obras el llamado Banquete de los Aliados, que sirvió en 1815 en la llanura de Vertus con un arsenal de productos enviados desde París.
Así, siempre quedará alguna cuenta pendiente con los cocineros y sus narradores, aun cuando su legado contiene leyendas tan truculentas como la de Caius Apicius, cronista de la Antigua Roma, quien decidió quitarse la vida cuando se vio obligado a renunciar a una de las excelencias que le demandaba su estómago: placenta rellena de las cerdas jóvenes. “Un acto de amor para con sus debilidades gastronómicas”, según el poeta Marco Valerio Marcial.