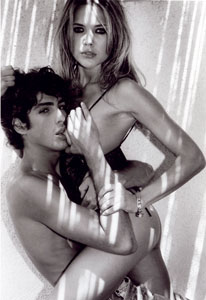La acompañó hasta su casa. Ella iba delante y él detrás, por la acera estrecha. Qué pantalones tan raros, elásticos por arriba y por abajo sueltos, que desdibujaban las piernas pero realzaban el culo. No pensaba entonces que luego siempre iba a acordarse de eso, de esos pantalones, de ese andar. Iba pensando solo que no era cuestión de despedirse así como así, en medio de la calle, de la gente que pasaba empujando y los coches que hacían sonar sus bocinas. Por pura corrección, por simple deferencia, fue por lo que entró con ella en el portal, que estaba fresco, oscuro y silencioso. Sombras y luces, ruido y silencio. En cualquier momento podía bajar el ascensor o abrirse la puerta, con lo que apenas tenían tiempo para cumplir con el ingrato pero implacable rito del adiós definitivo. Ella alzó su carita, su carita blanca enmarcada en las trenzas negras, graciosa como una granjera en un antiguo anuncio de galletas, y le ofreció la mejilla. Y eso es lo que pensaba hacer, besarla, fraternal, en la mejilla, pero en vez de en la mejilla la besó en la boca y, para terminar de arreglar las cosas, en un esfuerzo de síntesis, la apretó fuerte contra sí, y tras dejarla casi sin respiración, la soltó; se quedó mirándola vencido, ciego de ansiedad y desdicha.
[ 223 palabras ]
Lanzado el envite, no hubo vuelta atrás. La mujer se hizo niña, la niña gata, la gata nube. Tenía frío en los extremos, ardía en las esquinas. Con indecente inocencia, tenso y laxo, buscador fugitivo, su cuerpo iba diciéndose mil espejos en cada esquina, en cada extremo de su cuerpo. La urgencia cortaba el aliento. El sujetador, las bragas, la blusa, los zapatos se desprendían como pétalos, como adjetivos ruines de una evidencia incontestable. Y así estaban, olisqueándose, desenmascarándose, estrujados en lo inevitable, cuando entró una viejecita en el portal: la vecina del tercero… Sin mediar palabra, se metieron en el ascensor y subieron a la casa. Nunca había estado allí. Reinaba un orden perfecto, intimidante. Podrían haber aprovechado la ocasión para despedirse de una vez. Ella se había puesto los pantalones, abotonado la blusa, y se sentó en una butaca, encogidos los hombros, cruzados los brazos entre las piernas. Era todo demasiado triste, no podían permitírselo. Así que fue a su lado, y ya estaba desabrochándole de nuevo la blusa, y admirando sus pequeñas, deliciosas tetillas reinetas, ya aspiraba el aroma de sus sienes y deslizaba sus labios por el cuello lánguido, ligeramente mantecoso, por el hombro suave y torneado, cuando ella, de pronto, pidió una pausa y alterada por la emoción, le soltó de golpe:
–Hace dos años que no me acuesto con nadie. Había hecho voto de castidad, y lo voy a romper contigo…
[ 461 palabras ]
Se levantó, procurando no hacer ruido, y buscó su ropa a tientas. Se vistió, y despacito fue a buscar la puerta. Fue inútil; ella le esperaba, tapando la salida. No te vayas. ¿Para qué tanta prisa? Recuerda en lo que hemos quedado: ¡no volveremos a vernos! Esto era una gran verdad, no volverían a verse, a juntarse así. Resignado, la dejó hacer. Sin lecciones, sin éticas composturas. Y aunque ya no volvió a oírse el gemido telúrico, aunque tal enigma entró en vía muerta, sucedió algo inimaginable, algo que, para bien o para mal, no pudo nunca dejar de saber. Y no fue que ella le hiciera hacerle cosas que, por ejemplo, nunca le habría permitido Susana y a lo mejor ni se le habrían ocurrido a él; no fue que pasara nada, formalmente hablando, que no le hubiera pasado nunca o no fuera a pasarle nunca más, sino simplemente que, por primera vez en su vida, tuvo la certeza de que hay un punto en el placer que puede obtener una hembra –habría que pedir disculpas por este término, pero era el único, maldita sea, que se le ocurría – en que a la reina se le escapa el cetro de las manos, en que se le mete por dentro sin remisión y la recorre y electriza de tal modo que de ninguna manera cabría pensar en un posible fingimiento por su parte. No, no es que en otros casos él pensara o temiera que ellas estuvieran fingiendo, aunque siempre tenían, en su modesta opinión, algo de teatreras. Es que hasta entonces, hasta allí, sobre aquella alfombra, junto a la pata de aquella mesa, ni se le había ocurrido pensar que pudiera existir un placer tan loco y desatado, tan sin ficción, traducción, representación posible. “A lo mejor me he hecho viejo”, pensó de vuelta a casa en el taxi, y a lo mejor era verdad y se había hecho viejo. Porque a partir de entonces, el tiempo empezó a correr, a desbocarse sin remedio.
[ 796 palabras ]
De poco le sirvió reintegrarse a los quehaceres cotidianos, al grato deber de llevar a Susi al cine, salir a cenar con los amigos y completar los preparativos para la boda. Las horas calzaban ya botas de siete leguas. Punto por punto, las cosas fueron así: un buen día, Susanita, contra sus costumbres, le pidió que no saliera del coche, le acarició la barbilla y le bajó la bragueta. Tras acariciarle la colita, pobrecita ella, se quedó mirándola, entre ansiosa y admirativa, y luego se la metió en la boca. Ni que decir tiene que fue un momento de intensa emoción, de gratitud profunda. Nunca había actuado Susi de esa forma, y él creyó ilusionado, ay, que había llegado el momento de iniciar ese largo y delicioso, amoroso e interminable aprendizaje que, según fantaseaba, ha de constituir la espina dorsal, la novela por capítulos que sostendrá en el tiempo a un matrimonio. Descaminado iba. Apenas probó el néctar que le estaba destinado, el regalo suntuoso que se le debía, cuando Susana, Susi, Susanita apartó la cabeza con un gesto antipático y, sin dejar de mirar a la triste errabunda, con voz de asco, espetó:
–Tiene razón tu amiguita: la tienes demasiado grande. Acabaría atragantándome y… [ 1.000 palabras ]
Redacción QUO