Errar es de sabios? Lo que creían en el reino de Serendip, la actual Sri Lanka, es que los sabios tienen la habilidad de sacar partido de lo que les ocurre, aunque se trate de un error. Así lo contaba una de las innumerables leyendas que se trasmitían de padres a hijos. Narraba la historia de tres príncipes que tenían un particular don: el del descubrimiento fortuito.
Encontraban, sin buscarla, la respuesta a problemas que no se habían planteado gracias a su capacidad de observación y a su sagacidad. Aquella leyenda fue recogida en el siglo XVIII por el escritor inglés Horace Walpole en su novela The Tree Princes of Serendip y fue él quien acuñó una nueva palabra: serendipity (serendipia). Aquella palabra es hoy un término científico para referirse a esta actitud: “Estar abierto a encontrar respuestas”, explica el investigador e historiador francés René Tatón.
Un don de príncipes
Este don de príncipes lo tenía Arquímedes; por eso, en su bañera, se dio cuenta de que sus miembros sumergidos desplazaban un volumen de agua en relación con su peso; también lo tenía Alexander Fleming y por ello decidió no tirar a la basura aquella placa de Petri llena de hongos que había dejado por accidente en su rudimentario laboratorio, o Isaac Newton, que se preguntó por qué caía del árbol aquella manzana tan famosa como la del Paraíso. “Son muchos los descubrimientos que ocurrieron por azar y muchas veces el científico se encuentra con uno porque se equivoca…”, continúa René Tatón. Y añade: “En el 90% de los descubrimientos interviene el error, pero nadie lo menciona cuando explica los resultados”.
El apoyo en teorías que no eran ciertas, el uso de material inadecuado, incorrecciones en el método o, sencillamente, predicciones desacertadas han sido el paradójico punto de partida de innumerables avances científicos. “Pero no se equivoquen, en el caso de la observación la suerte sólo favorece a los espíritus preparados”, lo afirmó Louis Pasteur.
Nada es seguro
Desde que el hombre se hizo la primera pregunta y le dio respuesta hasta hoy, han sido infinitas las equivocaciones cometidas. Es muy famosa la frase atribuida a Charles H. Duell, director de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, en 1899: “Todo lo que se puede inventar, ya ha sido inventado”. Y él no ha sido el único despistado de la historia. En 1876, un documento interno de la empresa Western Union auguraba: “El llamado teléfono tiene demasiadas limitaciones para ser considerado seriamente un medio de comunicación. No tiene ningún valor para nosotros”.
Y con la perspectiva del tiempo, hoy se leen de otra manera las predicciones referentes a la informática, como la de Thomas Watson, presidente de la empresa IBM, que en 1943 tenía poca esperanza comercial: “Creo que en el mundo hay mercado para unos cinco ordenadores como mucho”. Podría haberse ahorrado el como mucho. “La historia de la ciencia está repleta de errores”, explica Toño Bernedo, jefe técnico del planetario de Madrid y director y guionista del programa Eureka, errores y avances de la ciencia, “pero muchos de esos errores nos sirvieron para avanzar”.
Esa actitud abierta hacia lo nuevo, la serendipia, que es imprescindible para un científico, permite traspasar la puerta hacia lo desconocido, aunque se parta de una idea equivocada: la corriente eléctrica se descubrió por error y por error se investigaron los púlsares; también se equivocaban los científicos que empezaron a investigar las manchas solares y sólo hace 30 años que se descubrió que la corteza terrestre no es rígida y que los continentes que nacieron de Pangea flotan y se desplazan. “Si se desprecian los resultados inesperados por considerarlos errores, jamás se hará un descubrimiento”, explica Roysten M. Roberts en su libro Serendipia, descubrimentos accidentales de la ciencia.
Y para grandes científicos la clave está precisamente ahí, en nuestra capacidad para equivocarnos. Ernest Fisher, premio Nobel de Química, lo explica así: “Si hoy tenemos algo cierto es que nada puede considerarse seguro. Einstein dijo una vez que por muchos experimentos que se realizasen, ninguno demostraría a ciencia cierta que él estaba en lo cierto, sin embargo, un solo experimento podría demostrar que estaba equivocado. Pienso que si todo el mundo compartiera la sensación de que en cualquier momento puede equivocarse se terminarían los fanatismos políticos, sociales, religiosos… Y siento que este es el importante mensaje que debe transmitir la ciencia”.



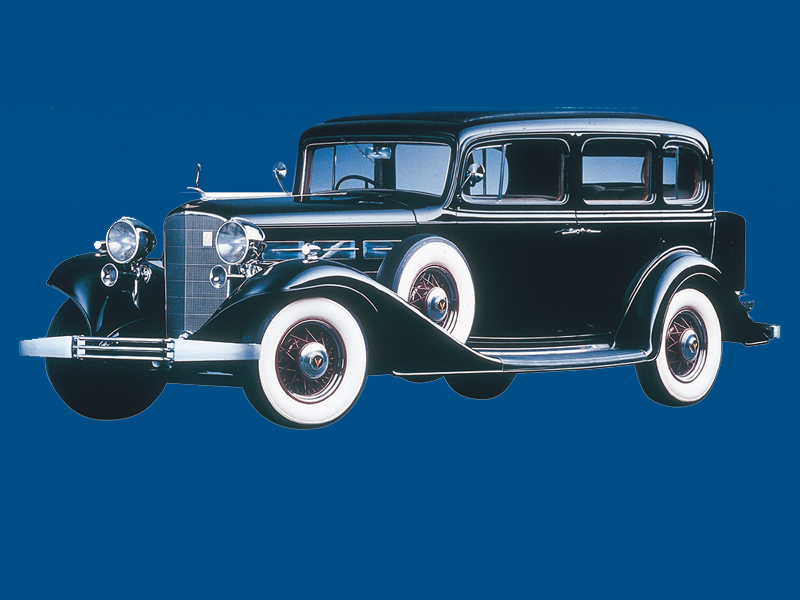











Incríble